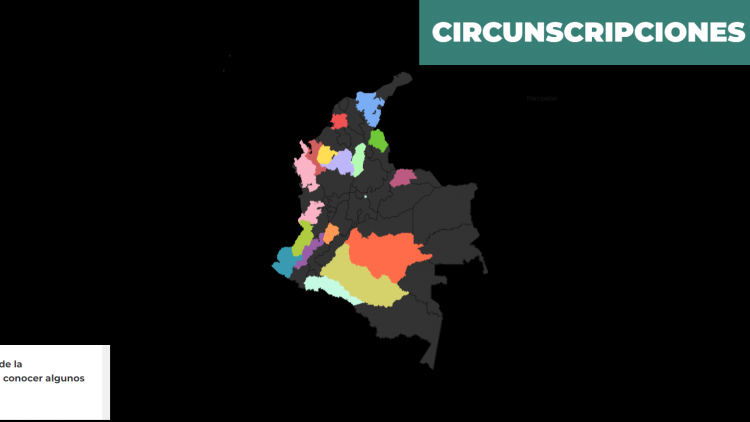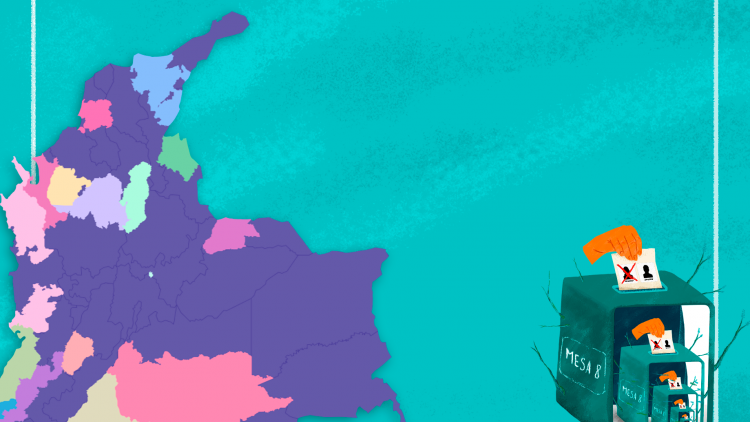Entre la incertidumbre por el futuro y los recuerdos de la guerra, transcurre el tiempo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Heiler Mosquera”, en el corregimiento La Carmelita, en el bajo Putumayo. Allí está Sandra Guerrero, una mujer de 38 años y caminar cansino que sirvió durante dos décadas como enfermera del frente 49 de las Farc y que convive junto a otros 287 excombatientes en esta zona creada especialmente para el desarme. Carece de una pierna, no tiene estudio y trata de recuperar al lado de su familia el tiempo que destinó en la guerra.
Con 38 años, se le ve en sudadera negra frente a las fachadas coloridas en las que aparece el rostro de Simón Bolívar o de Manuel Marulanda Vélez. Se tropieza cada vez que se le desacomoda la prótesis, sonríe, le ajusta el pin de la pierna y sigue su camino. Anda, por lo general, en compañía de su nieto de dos años y su segundo hijo, de nueve, siempre y cuando ellos no estén estudiando y ella no tenga clases para validar la primaria.
En La Carmelita, donde en otros tiempos patrulló de camuflado y donde apuntó un fusil contra quienes le dijeron que eran sus enemigos, ahora debe dedicarse a labores del hogar. Prepara los alimentos, lava la ropa y, lo más importante para ella, no se despega de los pequeños. Ahora hay niños por montones. Cuando llegaron, en 2017, había solo 7, hoy son 32. Ellos revolotean de un lugar a otro y juegan con otros hijos de excombatientes. Los adultos aprovechan con frecuencia para hablar de política. Sandra no es ajena a ese discurso revolucionario que está grabado, incluso, en las paredes del Etcr: “Al que nada sabe y al que nada tiene: Farc”, reza una de las pinturas.
A Sandra no le gusta que la llamen excombatiente, porque el hecho de haber dejado las armas -a su juicio- no significa que los miembros de la extinta guerrilla hayan dejado de combatir. Dice que por medio de la política luchará contra la desigualdad y la estigmatización que implica haber pertenecido a las Farc. Se refiere al campesinado, a los pobres y las mujeres como los grupos cuyos derechos quisiera reivindicar a través de la acción política. Dice de manera tajante que no volvería a tomar las armas.
Aun siente terror cuando escucha un helicóptero o una aeronave. Risueña, cuenta que en más de una ocasión corre a apagar la estufa o sale despavorida de la casa cuando percibe algún ruido que en la guerra fue sinónimo de muerte. En el momento en que su cabeza le juega una mala pasada, advierte su vestimenta de civil, ve que está rodeada de su hijo y de su nieto y que ya no es una mujer de armas. Respira.
“Lo mejor de esta situación es que uno puede estar con la familia, con los hijos. Yo no pude disfrutar de mi primer hijo, quien hoy tiene 21 años. No lo vi cuando aprendió a caminar, porque estaba en la guerrilla. Al segundo lo he disfrutado al máximo y también tengo mi nieto. La vida civil es un cambio rotundo”.
Pero si por un lado está junto a sus seres queridos, estudia y además hace un curso de gastronomía (para montar un restaurante en el futuro), por el otro, debe lidiar con los trámites burocráticos que implica reincorporarse a la vida civil. Por ejemplo, conseguir una cita médica con un especialista a través de la EPS o que le practiquen la citología es casi imposible.
Desde que llegó al ETCR, el 4 de febrero de 2017, ha buscado que la atienda un ortopedista. Incluso, asegura que ha ido a Puerto Asís para lograrlo, pero no lo ha logrado. Ese viaje implica recorrer, durante dos horas y media, una carretera destapada, luego cruzar el río Putumayo a través de un ferry, que solo presta dos servicios al día. “Somos tres lisiados de guerra en el ETCR que necesitamos cambio de prótesis urgente. La mía está en tan mal estado que me afecta para caminar, para estar de pie, para lavar. A la fecha no nos han solucionado”.
Ella hace parte del 16 % de los exguerrilleros (entre excombatientes, milicianos y privados de la libertad) que tiene una limitación para mover el cuerpo, caminar o subir o bajar escaleras, según el censo realizado por la Universidad Nacional en 2017. Se tiene previsto que a finales de abril la Agencia para la Reincorporación y la Normalización publique un nuevo censo que incluya los datos estadísticos actualizados de los ETCR.
El primer combate
Sandra asegura que los miedos que tiene hoy frente a su futuro no se comparan con lo que sentía cuando estaba en la primera línea del pelotón de guerrilleros o cuando experimentó el terror del fuego cruzado durante su primer combate. Tenía 16 años, estaba agazapada en una trinchera en el Caquetá y no fue capaz de disparar el fusil. “Yo le decía a un chico que nos iban a matar. El respondió: ‘Si no se siente capaz, quédese quieta, no levante la cabeza’”. Tenía presentes las lecciones que le dieron al tomar las armas, pero no sintió el valor para ponerlas en práctica. Por eso se quedó esperando a que todo terminara. “La próxima vez no puede hacer eso. Si no combate, la van a sancionar”, le dijo su compañero.
Durante sus primeros combates se preguntó si había sido un error haberse vinculado con la guerrilla. De civil, había visto a mujeres como ella siendo la autoridad en el departamento. Patrullaban, daban órdenes y sus demandas eran atendidas por los ciudadanos, mientras que ella cocinaba y raspaba hojas de coca. Con el camuflado y el fusil, se vio empoderada finalmente para enfrentar al Ejército y a los paramilitares, y después para atender a los heridos como enfermera.
Dice que la historia de la guerra, como la de sus combatientes, no puede vislumbrarse bajo la disyuntiva de lo bueno y lo malo. Ni siquiera tiene claro si se arrepiente de haberse incorporado.
El estallido
Tres fechas han marcado a Sandra. Ese día de su primer combate en la adolescencia, el del día que inició su reincorporación y el día que perdió su pierna derecha. De eso, hace 16 años. Fue en las selvas de Caquetá. Se escuchó una detonación en medio de la zozobra de la guerra. Entre la tropa de guerrilleros de las Farc que avanzaba hacia los límites con Huila estaba Sandra, con entonces 23 años, quien salió desprendida por los aires y cayó herida en medio de la humareda que de repente lo nubló todo. Abrió los ojos y el dolor la hizo estremecer. Estaba consciente.
No se podía mover. Sus compañeros, que resultaron en el suelo tras la activación de la mina antipersonal, se incorporaron y se acercaron con cuidado. La pierna derecha de Sandra estaba cubierta de sangre. Tenían poco tiempo y las posibilidades de que la atendiera un médico eran nulas. “Fue como una película”, recuerda.
El día de la explosión, en 2002 quiso morirse. Sus compañeros no tenían medicamentos para atenderla. Entonces cortaron un buzo y, con la tela, Sandra sacó fuerzas para hacerse unos torniquetes. Sabía cómo: era una de las enfermeras del frente 49 que estaba presente en Huila, Caquetá y Putumayo. A partir de ese momento, los dos guerrilleros improvisaron una hamaca y, ante el temor de ser sorprendidos por el Ejército o los paramilitares, que tenían una fuerte presencia en la zona, emprendieron una travesía por las selvas del departamento.
Sin embargo, el dominio de las Farc sobre parte del territorio, pese a estar en disputa, seguía siendo muy poderoso. De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, esa guerrilla, desde la década de los ochenta, a través de la intimidación lograron tener control social en las zonas de cultivos ilícitos, fijaron salarios para los “raspachines” de las matas de coca, y se convirtieron en mediadores de conflictos cotidianos. Pero también se le atribuye a esa guerrilla, solo en Caquetá, una serie de atrocidades como la masacre de la familia Turbay Cote, ocurrida en diciembre de 2000, y el asesinato sistemático de alcaldes y gobernadores. Posteriormente, en 2005, ocurrió la masacre de Puerto Rico, en la que ultimaron a cuatro cabildantes y al secretario del Concejo.
En pleno recrudecimiento de la guerra, Sandra huía, inconsciente, sobre la hamaca. Trascurridos cinco días, los guerrilleros finalmente llegaron a Belén de los Andaquíes, ubicado a 45 kilómetros de Florencia (Caquetá). Sandra fue atendida por un médico que no encontró otra opción que amputarle la pierna. Al día siguiente despertó y sus compañeros se acercaron a contarle lo que había pasado. Ellos le decían que debía alegrarse porque su vida había quedado a salvo. “Yo les pedí que me mataran: ‘Mátenme, porque así no quiero vivir’. Pero ellos me respondían que yo había sido una guerrera, echada para delante, que eso no me podía doblegar. Lloraron, me abrazaron, me daban ánimos”. Para salir adelante, Sandra pensó en su hijo, el que no vio crecer. “Ahora de civil, le voy a dar todos los abrazos que no le pude dar cuando estuvo más pequeño. Son experiencias y errores en la juventud”.
Recuerda que cuando el comandante del frente le ordenó tomarse un tiempo para su recuperación, ella se trasladó hasta Rivera (Huila), donde fue capturada. Tuvo que permanecer tras las rejas durante cuatro años y, al cabo de ese tiempo, quedó “sin deudas con el Estado”. Además de limpiar su historial delictivo, el Inpec y la Cruz Roja hace seis años le dieron la prótesis que hoy enseña sin prevenciones, con el afán de evidenciar que ya es hora de cambiarla.
Porvenir incierto
Cuando a Sandra Guerrero le entran las dudas sobre el hecho de haberse vinculado al a guerrilla, se le activa el discurso político que está presente en los habitantes del ETCR: “Perdí mi pierna, sí, pero la perdí haciendo una lucha justa por el campesinado, que necesita un cambio en este país. La niñez, la juventud y los ancianos”.
Pero entonces, escucha las quejas de sus compañeros por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno: que no han impulsado los proyectos productivos y que ni siquiera hay certeza sobre la compra del terreno en el cual levantaron las viviendas temporales.
Sobre este último punto, la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, responde: “Ya hay dos propuestas que tiene a su cargo el Gobierno nacional. La primera en el tema productivo, y la segunda con el territorio y la vivienda. Ellos nos solicitaron presentar un proyecto de regalías que incluya la compra de un terreno productivo, ya hay unas propuestas de terrenos para visitar, y ya se consultó con la Dirección de Regalías. Porque ellos quieren empezar a producir y trabajar”.
Aroca asegura que también se han presentado dificultades para la incorporación al Simat (Sistema de Matrículas Estudiantil) del censo de niños para que puedan acceder en su totalidad a la educación pública. No obstante, los habitantes del ETCR coinciden en que son cada vez más los niños que asisten a clases en La Carmelita. “No solo eso, los desplazados también están volviendo a sus casas”, dice una profesora de la escuela.
Sandra no tiene certeza sobre lo que su futuro. Sabe que debe enfrentarse a la estigmatización y a los señalamientos, pero está dispuesta a enfrentarlos. Afirma que su lucha política la motiva a superar ese obstáculo. Su máxima motivación, sin embargo, consiste en aprovechar el tiempo junto a su familia. Está dispuesta a no repetir la historia con su hijo mayor, de 21 años, quien hoy le reclama por haberlo cambiado por la guerra.